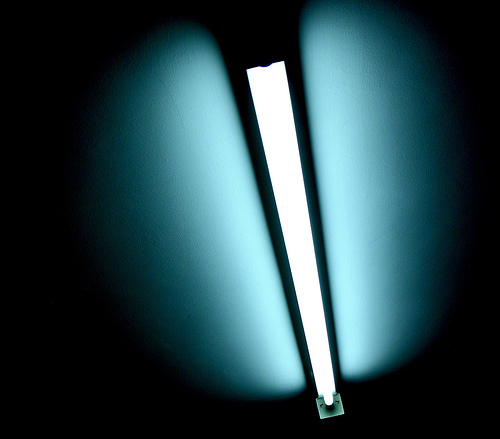Volteó tres segundos por encima de su hombro. Nada le impedía quedarse (nada de lo que realmente pudiera arrepentirse después, al menos), y sin embargo, un misterioso sentimiento le penetraba desde la base de sus pies y se filtraba, de manera progresiva, a través de todo su cuerpo: debía avanzar. Sobre de él se volcaron de golpe todas las mañanas claras en las que había permanecido en ese lugar, todas las cenas, todas las siestas vespertinas, todos los rumores de los albatros y de las gaviotas que pasaron sobrevolando de cerca, todas las veces que había vislumbrado el amanecer, el atardecer y la danza de las estrellas en la bóveda celeste a través de sus ventanales abiertos de par en par: descubrió, por vez primera, la capacidad que tiene el ser humano de recordar los eventos futuros (y todo a través de esos cristales, sólo de esos cristales y de ningunos otros), pues parecía ya haberlo visto todo de una manera incomparablemente vívida, todas las afecciones trazadas y todos los surcos de la experiencia que le aguardaban, todo de manera sumamente transparente desde el momento justo de instalarse allí, el primer día. Respiró la brisa de las olas que se estrellaban directamente en las orillas de las rocas, a unos metros de distancia de su habitación ahora vacía, aquella habitación que años atrás él había despreciado constantemente por ser 'demasiado húmeda, demasiado peligrosa', y que había aceptado con resignación, de manera amable pero bobalicona, por carecer de más dinero para rentar en otra parte. Una habitación que ahora, a través de las altas y blancas paredes y de las diminutas y asimétricas fisuras que la decoraban, le abría todas las claves del universo, una por una, de la misma manera en que se desprenden los frágiles pétalos de un diente de león con el roce del más mínimo soplido. Sin dejar de mirar hacia atrás, ya a unos cuantos metros de la escalera de abordaje, sintió un abandono progresivo de sus fuerzas, y por poco dejó caer la maleta que sostenía con su mano derecha, lo cual habría sido un desastre, para él y para la gente que se situaba detrás, a lo largo de la fila. Pero siguió apegado a su plan. "No puedo permitirme este tipo de flaquezas, no a estas alturas del partido" - se dijo. "¿Qué hubieran hecho Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, o hasta el mismo Montaigne en estos casos? Nada, desde luego. No titubear, seguir adelante." El vértigo de lo indeterminado no podía ser más poderoso que durante esos momentos. Pese a seguir caminando, no podía sino permanecer allí: no allí donde estaba ahora caminando, no, sino más atrás, unos metros más atrás, un kilómetro, o menos tal vez. En su habitación. "Es sólo una habitación, ¡qué demonios!" - sí, resultaba muy lógico, pero 'el magnetismo no sabe de argumentos': eso era lo que le solía decir su padre, muy a menudo y él , por supuesto, lo creía ciegamente, sin comprenderlo siquiera, como se hace cuando se creen de verdad las cosas. Siempre lo creyó, desde que tenía trece años, desde la primera vez que escuchó esa frase, misma que quizás nunca llegaría a comprender bien del todo (quizás ese era el punto precisamente, quizás no); no obstante, la sentía en lo hondo, más que ninguna otra frase, máxima o proverbio que hubiera escuchado o leído antes. Creía más en esta obscura pero sencilla formulilla que en todos los sagrados sacramentos que había sido obligado a estudiar desde niño, pues tal credo ya era parte de su carne, había llorado de alegría y sangrado junto con él a lo largo de sus días, y no era posible ya extirparlo de su alma. El sonido de las bisagras oxidadas de las puertas cuando alguien entraba era de lo más chistoso. Era culpa de la humedad, desde luego. "¿Quién es?"... "Es Anna, no puede ser nadie más". Y casi siempre asertaba. Sabía leer perfectamente el ruidito húmedo de sus plantas al cruzar por el estrecho pasillo que conducía a la recámara. "Sí, lo reconozco, quizás esté un poquito deteriorado el techo, pero se puede arreglar muy fácilmente, ¿no lo crees?" Sin duda, decía Anna, y todo volvía a la tranquilidad. Abrazados, con un hilo de luz solar acariciándoles los costados. Y el mar, afuera, impactándose y retrocediendo, a marchas forzadas, desde hace quién sabe cuándo. Imposible concebir el júbilo del primer marino que llegó a puerto en la historia de la humanidad, no le era posible aún acceder a esa felicidad, ni siquiera a través de sus más vívidas fantasías. "¿Quién habría sido? ¿Un fenicio, un egipcio, un chino tal vez?" Quizás un druida, aunque era menos probable. La historia no dice mucho bien vista la cosa, estar al tanto de ella es siempre es como ver a través del ojillo de la puerta, y por ende se pierde el conjunto, que es lo que más importa. Entonces ponía su delicada mano sobre la de él, suave, tersa, como el rosa claro que pintaba el cielo a las cinco de la tarde, preludiando el sueño de las seis, ese delicioso y reparador sueño que le era otorgado como premio después de haber estado trabajando con los pescadores toda la mañana. Ella ya no estaba allí, desde luego, se había ido desde hace tiempo, pero de alguna manera seguían estando allí los dos, recostados, escuchando el mar. "La ciudad es un mundo nuevo, un abanico multicolor de diversiones y de innovadoras experiencias que en las zonas costeras difícilmente se es posible de obtener. Es la oportunidad de mi vida, y no puedo dejarla pasar así como así." Casi había llegado al límite del auto-convencimiento. Su suerte era grande entonces, e iba en aumento: a cinco pasajeros de distancia de entrar al barco. Sólo a cinco. No debía volver a voltear hacia atrás ahora, no ahora. Recuerda la historia de Lot, o la de Orfeo. No, no voltear hacia atrás: era eso lo más condenable del mundo en ese instante. Pero instante era, desde luego, un eufemismo para la palabra 'vida', como casi siempre lo es. Ese instante no era sólo ese instante, sino la mayoría, la tercera parte, casi la mitad, más de un cuarenta por ciento de su efímera existencia. Era su habitación, íntegra, indivisible, una con el tiempo. La pintura de sus días en el rosa del cielo de la tarde, él, allí, viendo las olas después del trabajo, con las gotas de sudor confundidas con las de la brisa salina que saltaba de los acantilados cercanos, mirando a los peces, mismos que a veces confundía con espejos, o con faros, o con los ojos encendidos de un mítico monstruo de las profundidades. Daba igual lo que fuera, pues nunca era cierto. Quiso tirarse al agua por uno de los lados de las escaleras, antes de penetrar en la nave. "Ahora es el momento"- se dijo, "nadie sabrá de mí y yo de nadie más. Mi madre ha muerto, también mi padre. Nadie reclamará mi cuerpo. La espuma será mi sepulturera, los arrecifes las flores que adornen mi tumba." Pero no era lícito flaquear en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, y mucho menos para un estoico como él. Era permisible para un pusilánime, para un blando de carácter, pero no para él. "Sus ojos eran muy bellos, color avellana... no sé porqué sigo recordando a mi padre cuando la recuerdo a ella." Era la fuerza, la entereza de ánimo de ambos, la capacidad casi sobrehumana de no dejarse arrastrar por las vicisitudes que la fortuna nos tiene preparadas a la vuelta de la esquina. Sólo era posible recordar el futuro desde la habitación, pero no desde la entrada del barco. "Disolverme, sí, como las olas en la playa ¿No somos acaso, todos como olas, disolviéndose unas tras otras al estrellarse en las rocas, mientras llegan más y más por detrás, sin pausa, sin propósito alguno, movidas por la luna, igual de espumosas e igual de altas y de bajas que todos los años? Todos nacemos de la serenidad del lecho marino y vamos a estrellarnos contra la costa, para desaparecer allí, desvanecidos en la frescura de la arena. Eso es lo que hacemos. Las olas tampoco voltean hacia atrás: van hacia adelante, siempre hacia adelante."
- "¿Le molesto con su boleto, por favor?"
- "No, desde luego que no."
- "¿Le molesto con su boleto, por favor?"
- "No, desde luego que no."