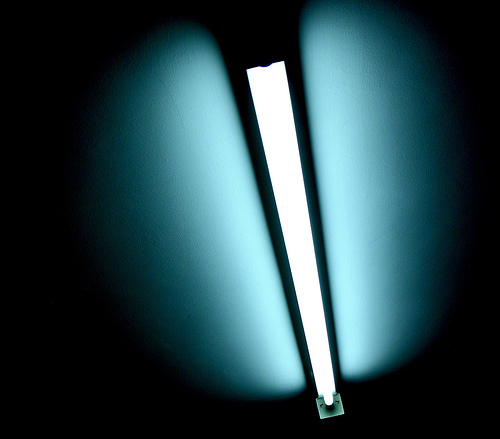A través de la suave música proveniente del cardiaco redoble del veloz colibrí, puede uno seguir la línea que une todos los geranios de fuego, y que traza y dibuja a su vez con suma sutileza el cristal de los copos de nieve que habitan las agrestes estepas.
Los zorros plateados se acercan a oler la carne muerta de la liebre, y sin darse cuenta, han desatado ya en todas las piedras y los troncos que los merodean un eco profundo, grito universal y coro majestuoso, identificado a veces con la niebla, a veces con los destellos matinales.
Millones de rezos provenientes de toda clase de mezquitas y de monasterios, de templos y de catedrales, son opacados a penas por el monótono y modesto zumbido de la avispa que, suspendida a la mitad de su meticuloso vuelo, circunda los pozos y las afluentes de miel subterránea que permanecen y corren por las arterias del tiempo.
Con elegancia y hermoso minimalismo, las nubes cruzan y desintegran el índigo lienzo de los días venideros. Un rostro escondido en el capullo, un magnetismo hierático: terremoto del átomo. Un par de niñitas rubias juegan al té. Dos cuerpos de ébano, esbeltos y sigilosos, concretan el acto sexual. Un viejo asoma desde un peñasco, admirando lo nuevo escondido.
¿Y qué se hace cuando la porcelana se rompe? Los pedazos generan imperios, cordilleras y libros. El polvo vuelve al polvo, pero en forma de estrella, de sistema, de galaxia. Se inundan de sal las cavernas y de ídolos las cabezas. La gota vuelve al mar y se pierde en su encuentro.
Un rasgo, una sombra, una pincelada. Un derramamiento de ambrosía y de imágenes infinitas: el caleidoscopio de los días y de las horas. El ojo es el faro del mundo, y la luz que proyecta es su interpretación. La sonata, el concierto, la sinfonía de los destinos.
El fiel samurái introduce el acero en su propio cuerpo. Un púrpura beso que todos conocen y que nadie recuerda. El acólito recorre los pasillos sahumándolos con su incensario. El huidizo y aromático espíritu que se eleva, gira y se transforma a través de sus caprichosos ciclos, de sus juguetonas espirales en el espacio.
Situados en medio de las llanuras, se extiende de frente y por detrás de nosotros ese inexplicable sentimiento originario, ese vacío completísimo que permite observar a la brizna de hierba en su escalada hacia ser puro verde, pura idea, pura sustancia inefable.
Luego uno regresa a su natural morada, en medio de cafés y de abrigos, de elocuencia y de reputaciones. Sin embargo, pese a haber sido el cisne separado del lago, nunca apartará de su memoria ni de sí mismo aquellos preciosos diamantes que el sol, al tender su alfombra le había regalado, reflejándose en su superficie.