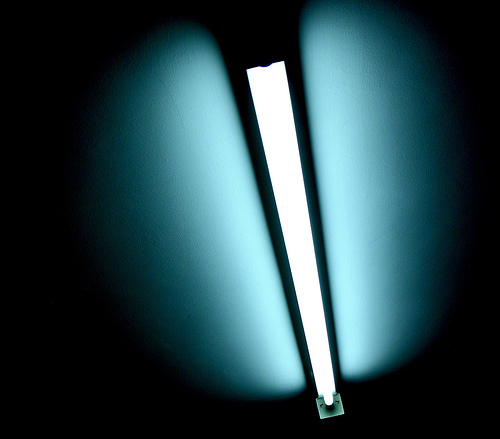A veces las señoras que venden frutas y verduras en los mercados ni se molestan en ser señoras. A veces sólo suelen ser masas entrópicas bien portadas, con patrones de conducta perfectamente bien definidos que sin embargo escapan de sus márgenes de vez en vez, echando a perder así trescientas teorías sociológicas y otros tantos libritos de variedades, de esos que leen para entretenerse los fisiólogos y los antropólogos más cultos. A veces esas señoras fruteras y verduleras, como los niños que salen despeinados de la escuela primaria con ganas de comprar dulces y estampitas, los jóvenes amantes besándose en las bancas de los parques, los obesos y calvos señores desesperados por la lenta marcha del transporte colectivo, o las ancianas de noventa años que bailan jazz y fox-trot a la entrada principal de una tienda de discos y revistas; todos ellos a veces sólo son llamativos recordatorios de que algo no anda bien de acuerdo con lo que normalmente consideramos como “correcto” o como “bueno” (es decir, eso que nos han enseñado que está bien, y que así debe de estar aquí por el resto de nuestra estancia): símbolos labrados como gráficas advertencias sobre la legendaria puerta de madera que resguarda los misterios del fin de los tiempos y del comienzo explosivo de todo lo que existe. Y no es que uno piense o crea que esas cosas “insignificantes” tienen que estar bien todo el tiempo, en todo momento: sólo llama la atención propia resultante del hábito y la costumbre, sorprende sorprenderse sobre lo que no nos suele sorprender. Reflexiones de puberto adolescente que ocasionalmente vuelven, periódicamente en todas las etapas de nuestra existencia contaminadamente enriquecidas, cada vez más sólidas y más hediondas, de la misma manera como las marejadas regresan recurrentemente la espuma marina a la orilla de la playa, con nuevas conchas y caracoles marinos qué admirar y qué coleccionar para los anales de la memoria presente, pero al mismo tiempo llenas de algas babosas y enredadas de suciedades que uno más bien quisiera desechar muy lejos de uno mismo.
De pronto olvidamos (quizás a propósito, de manera subconsciente según San Freud) que el sexo y la violencia, los más antiguos primos gemelos de todos los que existen, circundan vigilantes las lindes del teatro humano, como casi ninguna otra cosa lo hace sobre la faz de la tierra. A menudo olvidamos que son ellos (ayudados por sus incondicionales subordinados: las drogas legales y el mass media) el combustible de todos los motores, la fogata que mantiene viva todas la piras, que brinda la luz y el calor a todos los hogares, en los elegantes y exclusivos penthouses de los acaudalados como en las míseras e infrahumanas vecindades de los desposeídos. Entre las palpitantes y a su vez lejanas carnes del peatón común, una risa se acelera y un llanto se atora en el semáforo, una cosquilla regalada con el accidental roce de brazos se arroja a nuestros nervios de manera casi imperceptible en el aparador de enfrente, trozos múltiples de imperfección subliman aquellos momentos en los que la imaginación escapa y galopa, a miríadas de kilómetros del cuerpo que en ese momento transita por inercia sobre el pavimento, como en esas historias de enormes robots japoneses que controlan pilotos de baja estatura, no obstante poseedores de un espíritu inconmovible y valeroso. De pronto se impacta contra nosotros, navegantes pasivos de las naos del olvido continuo, un coctel de santiguaciones y de ofertas estruendosas en cada iglesia y en cada tianguis: ropas fluorescentes y voces chillonas y distorsionadas; rezos hipócritamente desesperados en su genuina calma; altavoces con música de moda del otro lado de la calle y de este lado también; un sombrero que vende semillas tostadas, placer de los hijos, los padres y los abuelos. Es la vida gritando como merolico en cada esquina, pisando su mismo vómito y arrojando confeti por encima de las cabezas de los santos y de los filósofos, decadentes figuras con ganas de mirar, por “el bien” de “todos los demás”, desde la “honorable” cornisa contemplativa de los tiempos y los lugares: esos abogados del ganado multicolor y médicos del jardín floral de los dolores y las descomposturas.
De pronto, un fuete se impacta con fuerza en nuestros frágiles rostros, sobre nuestras inocentes y suaves mejillas de teórico aséptico (“Limpie el área antes de aplicar el remedio”: es lo que se nos dice que está bien y lo que hacemos regularmente, la forma correcta de proceder entre nosotros y con uno mismo “¡Al diablo, digo a veces a los cuatro vientos! ¿Y qué tal que las cosas tienen que estar sucias para que sean cosas? ¿Qué tal que no hay que desinfectar nada, arreglar nada y corregir nada, tarea ociosa de la débil cofradía obsesivo-compulsivo que escribió las partituras más interpretadas y sonadas de nuestra cultura global?”). Uno se pregunta estas cosas de mocoso de once años al ser invadido por las publicaciones y los diarios en los quioscos, por la televisión y el radio en las tiendas y los restaurantes; al mirar los hombros desnudos desbordantes de coquetería que pululan por allí y las latas de metal tiradas en la acera que adornan la urbe, muy cerca de las lodosas alcantarillas. De pronto, sin previo aviso, se ven acercarse caderas tan anchas como avenidas, cinturas tan estrechas como callejuelas, todas ellas investidas de una singular vulgaridad y descaro insinuante que predica al menearse “cógeme, déjame y regresa a mí para siempre, a tu muerte en vida”; “mírame, sígueme, después piérdete entre mis potentes piernas y mis deliciosos pechos, sólo para desaparecer así entre la masa informe y la monotonía posterior al banquete de perdición que soy yo misma”; “hazme tu amante y madre de tus hijos, una y otra vez, conmigo y con otras, hasta que no queden restos de tus ropas ni de tus huesos”. Entonces uno se queda impávido, inmóvil, helado, incendiado de deseo y de repugnancia mezclados, queriendo acallar los designios que circulan por debajo de nuestras venas y que yerguen las paredes de nuestras glándulas hinchadas, aquellas paredes sobre las cuales las débiles cofradías de compositores de la cultura no ha podido escribir sus partituras, trazando en su lugar groseros esbozos y artificiales notas que van a contrapunto con lo vivo, en agreste y perturbadora cacofonía.
Sin embargo, no es posible hacer oídos sordos a aquella cacofonía, insoportablemente atractiva (mezcla de “lo artificial” y “lo natural”: nada más naturalmente artificial que esta arbitraria distinción), casi como se hace con aquella morbosa disposición enfermiza de ver un accidente de tránsito en su magnífico despliegue, mientras los pedazos de vidrio y los trozos de carne con sangre nos rebotan y nos bautizan de manera simultánea. Pieles tostadas por el sol y por la pobreza citadina, cabellos decolorados y tatuajes que reflejan el rostro ajado pero festivo de aquellas sagradas muletas que el asceta tiró, y volvió a levantar llenas de polvo y de historia para condenarlas por completo, fuera de sus pulcros y elevados territorios, no man’s land para el vulgo infeccioso que se reproduce por miles, todos los días del año, todos los años. La vulgaridad y el morbo también son nuestros hermanos, nuestros tiernos y familiares espejos, no olvidemos nunca esto, sabios decadentes, pastores de la humanidad: no dejemos a la imperfección sin pan, por caridad cristiana y por compasión budista. Aprendamos a ver lo inhumano como aquel rasgo de lo humano que más nos representa, incluso contra nuestra propia y férrea voluntad. “Si esto es así, ¿entonces el que está mal soy yo y no los demás? ¿Yo soy el incorrecto, la letra salida del margen del cuaderno?” Preguntitas tontas y baratas de puberto, de adolescente, de mocoso de once años. Todo regresa: no somos más que la espiral indefinida de la identidad fluctuante. Podrás metamorfosear, pero nunca ser otro que no seas tú mismo. Honda paradoja vital, absurda, es decir, plena de significado.