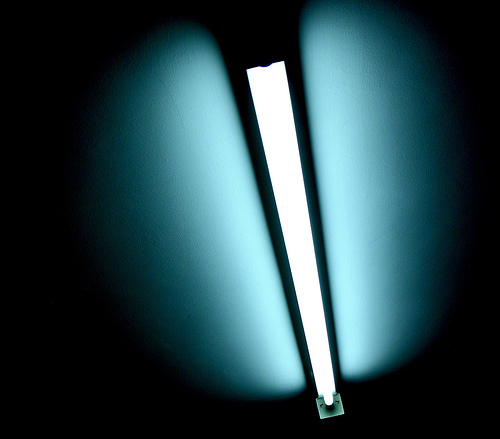Sentado sobre una losa de cara a la pétrea plazoleta blanca y roja, de manera intempestiva, las ruidosas turbinas del avión del deseo surcan el viento por encima de mi cabeza. Debido aparentemente a la inercia del vuelo, algunas notas de saxofón que se encontraban por allí suspendidas terminaron por amalgamarse con unos setos verduzcos con pequeñas florecillas amarillas que adornaban la entrada de uno de los comercios situado a pocos metros de mí. Eran flores muy parecidas a las de la vainilla, pero con pétalos un poco más delgados.
De manera simultánea e igualmente inesperada, un ágil perro maltés pasa corriendo fugaz, a un costado mío, y con el rabillo de mi ojo he logrado atrapar su sustancia en menos de un segundo. Si el movimiento es acto, también es aroma de tiempos lejanos, fragancia de estatuas erectas y de reinos reducidos a átomos invisibles. Ni siquiera el dulce y despreocupado canto de la niñita de anaranjados caireles que goza jugando frente a la fuente ha podido hacerme cambiar de opinión. Mi argumento es infalible, pues carezco de uno.
Vuelve a pasar la misma aeronave por el mismo lugar por donde desgarró las nubes la ocasión anterior. Pero yo ya no soy ése, aquel sujeto al que le fue bendecido el cráneo con un escandaloso beso la ocasión pasada. Soy otro, así como la nave es otra: no podría ser la misma. Ahora soy un minúsculo escarabajo que cruza las agrestes estepas rusas recitando en su idioma original múltiples y profundas oraciones de aquel cristianismo perteneciente a la iglesia ortodoxa. Asemeja mi nuevo cuerpo a un grano de café de grandes dimensiones, o a alguna semilla emergente del carnoso y concupiscente núcleo de ciertas frutas tropicales.
Nada me ha apartado nunca de los legendarios bosques colgantes, cabellera húmeda de Mnemosine, la madre de las artes: si permanencia es memoria, el poema de Parménides no es sino una bella y antigua oda al recuerdo. Pero un recuerdo sólido, indestructible e inconmensurable: monolito cosmológico sin mácula ni contradicción, pulido y brillante como el alba manzana nacarada del Árbol del Bien y del Mal. La única manzana blanca que ha existido: como el limpio mármol, como la porcelana pura, como la sal originaria, como estas largas paredes y altos arcos de la plazoleta en donde me encuentro ahora, en donde me encontraba ayer, anteayer, hace un mes, hace un año…